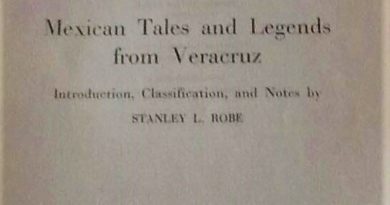Anónimo
ars scribendi
Rafael Rojas Colorado
rafaelrojascolorado@yahoo.com.mx
Hace unos días una persona me citó en un café; su rostro era la expresión de la nostalgia. Luego de una amena charla, me entregó el presente escrito para publicarlo de manera anónima. Me pareció tan sincero que me atrevo a transcribirlo.
Es verdad, no fui testigo del día en el que se inauguró el “Billar el Diamante”, un negocio que tal vez perturbó la quietud provinciana de 1919, años revolucionarios a los que proseguiría la guerra cristera. Aunque intento una y otra vez, me es imposible distinguir el modo de vida de esos años que iban marcando la vida del pueblo. Prefiero evocar el popular negocio ubicándome en una fecha más reciente y en la que también protagonicé parte de esas vivencias cotidianas que allí se propiciaban. Fui un cliente que con frecuencia visitaba “El Diamante”, pero no el billar, sino la cantina, separada de aquel por sólo una pared; de un lado estaban los jugadores de carambola y del otro los de la barra de la cantina.
En la espesura de la bruma vagamente asoma el rostro del jefe, el señor Eufemio Gómez Herrea. Estas imágenes que se dibujan en mi mente corresponden al año 1960. Por vez primera la curiosidad me obligó a empujar las persianas y lo primero que vi fue el piso de mosaico ya carcomido por el paso del tiempo. Como si estuviéramos de acuerdo, ambos fuimos levantando la mirada y con mis ojos visualicé una figura robusta, vestía un suéter tejido con estambre gris y un espeso bigote que resplandecía su enérgica personalidad. Rápidamente noté en él a una persona hábil y diligente, plena de atenciones para sus clientes. En ese entonces mi edad apenas rebasaba los diecinueve años. Don Femio se dirigió con amabilidad hacia mi persona preguntándome: “¿Qué le sirvo, mi jefe?”. A lo que respondí: “Una cerveza, por favor”. “¿De cuál?”. “Dos equis”, afirmé un poco nervioso. “¿Fría o al tiempo?”, replicó con entusiasmo. “Bien muerta, mi jefe”. Y él, como si fuera un reportero: “¿Tapada o destapada?”. Un tanto impaciente, me concreté a sonreír y él puso a mi alcance la ansiada cerveza. Después le dije, un tanto irónico: “¿Me permite pagar?”. “Con todo gusto”, contestó.
Estas interrogantes las recuerdo con claridad, era una forma natural de jugar una broma a su clientela, y había que aguantarla, aunque la primera vez estuve a punto de decirle: “ya no quiero nada”.
Cuando me hice un verdadero cliente pasaba al reservado, unas mesas en las que nos acomodábamos hasta diez amigos, colocadas a ambos lados, dejaban libre un pequeño pasillo, de tal modo que la clientela que esta adelante o atrás no se veía entre sí, porque no lo permitían las divisiones, sólo se miraban los consumidores que estaban a un costado, en las bancas del otro extremo; con ellos a menudo nos lanzábamos miradas retadoras o mentadas de madre, aunque también se brindaba a distancia, cuando se trataba de algún conocido. A mi paladar llega el exquisito sabor de los pambazos con frijoles y chiles en vinagre; eran tan picosos que les llamábamos “maribombas”, cuidando que no escuchara el jefe porque se molestaba demasiado. Cuando teníamos dinero extra le pedíamos lengua en escabeche o una lata de abulón.
En cierta ocasión coincidí con dos amigos, quienes amablemente me invitaron a su mesa; cuando alegres brindábamos los de la mesa de junto comenzaron a tirar bolitas de papel y uno de mis amigos me cuestionó: “¿Te llevas con ellos?”. Le contesté que no. Ni tardo ni perezoso, mi amigo sacó su pistola y les apuntó preguntando quién era el desgraciado que nos tiraba las bolas de papel. Los pobres se pusieron blancos como la parafina y enmudecieron. En ese momento apareció don Eufemio y, con su carácter estricto, apaciguó el conflicto, diciendo: “Guarda tu juguetito o ya no les sirvo nada”. Le dijimos: “Mis respetos, jefe”. Los otros se fueron y nosotros seguimos tomando.
Un día tomábamos algunos tragos cuando vimos que empezaron a llegar algunos vestidos de traje. Dijeron que pasaban a entibiar la piel pues se dirigían al baile al salón Bemex, ubicado en la calle Colón. “Viene Mariano Mercerón y la entrada es de riguroso traje”, dijeron. En ese momento apareció muy sonriente Goyo Estévez, detrás de él entró “El Quimiche” y más atrás Simón Lara; en ese entonces se hacían llamar “Trío San Martín”. Abrazando sus guitarras entonaron “Sin ti”, melodía que me inspiró el alma y, conforme ellos avanzaban en su canto, yo iba tarareando los lastimosos versos. Al terminar de cantar me le acerqué a Goyo y le pregunté: “¿Cuánto por una serenata?”. Animoso me contestó: “Sesenta pesos por tres canciones, pero para ti, que eres cuate, te cantamos cinco”. Acepté y nos dirigimos a casa de mi novia. Aún escucho las melodiosas voces bajo el amparo de la luna, una bonita manera de demostrar el amor a aquella muchachita que poco tiempo después aceptó ser mi esposa. Con ella compartí doce años de felicidad, dos hijos no es para menos, fue una vida de pareja que prematuramente opacó la maldita enfermedad e inevitablemente la muerte me la arrebató. De ese triste día han pasado treinta y nueve años de soledad.
Comprendan que estas evocaciones me oprimen el alma y anudan la garganta. Les prometo que volveré en otra ocasión y les permitiré penetrar en la intimidad de mis sentimientos y juntos evocaremos al jefe Eufemio, quien, al igual que innumerables clientes, pasó a mejor vida. En los espacios de ese añejo inmueble vaga el recuerdo de los consumidores de licor, otros jugando billar y algunos más cuya única afición fue la de ser espectadores. ¡Hasta pronto!