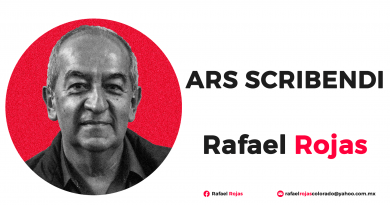Charles Péguy
Juan Pablo Rojas Texon
“En este mundo turbado, algunos hombres llegan a nosotros lo mismo que niños de ojos cargados de milagros. Llevan sobre sí, como una sonrisa, esa pureza hacia la que los demás aspiran laboriosamente, y de ese despertar que florece en ellos irradia un mensaje”. Tal es el retrato que E. Mounier, uno de su más íntimos seguidores, hace de Charles Péguy, un hombre de Dios en quien la pasión de la verdad y la pasión de la justicia se unen en una misma fidelidad que vibra en su obra y en su diario existir; en él vida y doctrina se cruzan la una sobre la otra como si fuesen dos manos que al juntarse elevan una plegaria. El propio Péguy no establecía diferencias entre sus escritos y su persona: ‘Yo digo lo que escribo y escribo lo que digo’.
Fue precisamente porque vivió en carne propia las angustias de la miseria que ésta constituye la experiencia central de su pensamiento. ‘Aquella miseria que no lleva consigo ninguna consolación, la que no tiene el respiro de pensarse, ni el recurso de superarse a sí misma, la miseria tiránica, la miseria vacía de toda alegría, es esa miseria desnuda de los corazones que llevan dentro de sí el más triste secreto’. Por eso cuando Péguy veía a un burgués llegar a un campo de huelga y le escuchaba hablar de lo que nunca había padecido pensaba en un charlatán que nunca hubiera alcanzado la mayoría de edad y se preguntaba cómo era posible que a ese sofista no le faltara la palabra ante semejantes condiciones de la gente y de dónde le venía el coraje para perorar y arengar “a esas míseras multitudes, a ese pueblo de hombres macilentos, de mujeres demacradas, de niños apenas desarrollados”, y concluía que nadie puede actuar de tal modo si no es a causa de la inconsciencia y la aridez del corazón.
No es casualidad que Péguy buscara la reconciliación con todo aquello que proviene de la tierra y, en consecuencia, se desposara con la pobreza del mundo entero y la explayara sobre sí mismo. ‘Surgido del pueblo, no quiso nunca salir de él’. En efecto, la miseria llega a ser un infierno en la tierra, un mal –si se quiere– absurdo, pues cuando se instala en una vida no le da sitio a nada, la desgracia, la envenena, la priva de toda posible felicidad. En el fondo de esta idea late fuerte la impotencia, ya que si bien puede regalarse un trozo de pan a un niño hambriento, no por ello el resto de los desdichados son saciados. “Como si en el centro del consuelo hubiese un vacío; como si el consuelo estuviese agusanado”. Porque un mismo hombre no puede dar siempre y, aún cuando lo hace, no puede darlo todo, ni a todo el mundo, y aún si pudiera, sus esfuerzos se perderían anónimos en la enorme masa de los necesitados.
Así se pasa de la impotencia al contrasentido: “el bien queda sumergido por el mal, pues es más fácil arruinar que fundar”. Siempre ha sido eso: la penuria viaja más rápido que la dicha. Prenderle fuego a una aldea lleva unos instantes; construirla, meses de trabajo. Al parecer, no hay más que ingratitud y perdición; “lo espiritual está amenazado de ruina”. ¿Esto quiere decir, entonces, que todo está perdido y que, al borde de la desesperanza, el pesimismo debe ser la última palabra del hombre? De ninguna manera. ‘Lo primero que uno debe preguntarse cuando ha comprobado que el mundo es, en cierto sentido, malo, es qué puede hacer en y por él’. Es cierto que la miseria quiebra a un hombre, pero también puede hacer de ella su primera grandeza y darse cuenta de que hay algo todavía más allá de ella: la salvación. Para ganarla hace falta más que oración, hace falta que cada persona sea íntegra hasta lo más hondo de sí, de tal modo que su proceder nunca vaya ni por fuera ni en contra de la senda que conduce al corazón de la humanidad. No creer en la salvación es no creer en lo eterno y sacramental, es no creer en Cristo quien murió por nosotros.
Poeta, socialista, místico y católico, Charles Péguy –a decir de los que le conocieron mejor– tuvo también una vida santa. Sumergido desde la niñez –allá en su Orleans natal– en una pobreza de magnitudes terrenas, logró hacer de ella una fortuna de magnitudes interiores. Amante del respeto y la amistad, no titubeaba, sin embargo, en cargar sus palabras de rayos, siempre que fuera para erradicar la injusticia de la vida del hombre. Siendo teniente de reserva, murió el 5 de septiembre de 1914, al inicio de la batalla del Marne, durante la Primera Guerra Mundial, con una convicción: “cuando se ha conocido lo que es ser amado por hombres libres, las reverencias de los esclavos no dicen nada”.