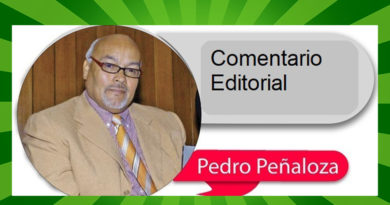VPGM Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN: EN LA BÚSQUEDA DEL JUSTO EQUILIBRIO
VPGM Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN: EN LA BÚSQUEDA DEL JUSTO EQUILIBRIO
La Agenda de las Mujeres
Dr. Mónica Mendoza Madrigal
Los medios de comunicación, desde su origen, se han
ocupado por abordar la “cosa pública” y al hacerlo, mantienen una relación sine
qua non con la política.
Para hacerlo, recurren a los distintos géneros periodísticos, estilos de quién
comunica y formatos mediáticos disponibles que permiten hacer llegar el mensaje
a la audiencias de cada uno.
Al abordar en sus espacios los asuntos de interés colectivo, los medios se han
ocupado de quienes hacen política, lo que como bien sabemos, solía ser una
actividad principalmente desempeñada por hombres, en un androcentrismo no
cuestionado hasta que llegamos nosotras a exigir los espacios que la representatividad
nos confiere y comenzamos a habitar este ámbito, primero de a poquito, luego
impulsadas por las cuotas y hoy en condición de paridad.
Esa presencia cada vez más significativa numéricamente hablando sabíamos bien
que tendría implicaciones. Y no, no es que tuviéramos una bola de cristal, sino
que el número de cargos públicos existentes es finito y el que gracias a la
paridad tuvieran que dividirse entre dos, significaba que a quienes antes les
tocaba todo sin ningún resquemor de por medio, ahora les correspondería la
mitad y eso es algo que la masculinidad considera como una afrenta, porque
siente que se le arrebata lo que, equívocamente, se atribuyó como propio.
De tal manera que fue necesario empujar, al mismo tiempo que la inclusión de la
paridad como principio constitucional, a la violencia política contra las
mujeres en razón de género para sancionar la comisión de 22 conductas que hasta
hoy son consideradas como posibles acciones que al ser cometidas, pueden ser
constitutivas de este nuevo tipo de violencia.
Estas 22 consideraciones de lo que podría ser VPGM aluden a acciones u
omisiones cometidas en contra de mujeres candidatas o que están en el ejercicio
de un cargo público, con la finalidad de limitar o menoscabar los derechos
políticos y electorales de las mujeres para despolitizarnos, inhibiendo el
interés de participar en política o para expulsarnos de ese ámbito.
Es muy importante tener presente que no toda la violencia política es violencia
política contra las mujeres en razón de género. Y la explicación de ello radica
en la esencia misma que motiva toda la violencia que se ejerce contra las
mujeres: nos afecta en forma desigual porque vivimos condiciones
estructuralmente diferentes que amplían nuestra condición de vulnerabilidad, ya
sea por factores culturales, sociales, religiosos o económicos y que hacen que
vivamos todo –la política incluida– desde una condición de subordinación y
fragilidad distintas, que nos afectan en forma más determinante.
Un ejemplo muy sencillo que permite entender la dimensión de esta forma de
violencia, es que para sacar de la jugada a un hombre en política, si se le
acusa en los medios de su comunidad de ser adúltero, ello no le genera más que
risitas por lo “galán” que es en su entorno; mientras que la misma acusación
hecha a una mujer puede llegar a dañar su reputación pública en forma
definitiva en la comunidad en la que ella a diario lleva a sus hijos a la
escuela, hace las compras y convive habitualmente con quienes la integran y que
a partir de esa publicación, de “casquivana” y “fácil” no la bajarán.
Así pues, para determinar que se ha cometido VPGM es necesario demostrar –sí,
la carga de la prueba recae en la víctima– que el hecho cometido la afecta en
forma diferenciada por el hecho de ser mujer y ello, junto con el resto de las
pruebas, tendrán que ser analizadas por parte de las autoridades
correspondientes en el contexto en el que fueron generadas, según sea la
conducta cometida y el ámbito de actuación de la persona política involucrada,
sea local o federal.
El gran tema es que la violencia política contra las mujeres en razón de género
no opera en abstracto, sino que se manifiesta a través de otras modalidades de
violencia, como la física, psicológica, sexual, patrimonial, económica o feminicida
y también de la simbólica, mediática o digital, y aquí es en donde está el
punto que –a mi manera de ver las cosas– no ha terminado de ser comprendido.
¿Por qué es fundamental erradicar la violencia digital, mediática y simbólica
que se genera desde los medios en contra de las mujeres políticas? Porque esa
es la que más permea hacia afuera y la que con estereotipos y sexismo se
perpetúa la construcción mental que así convence a la población de que las
mujeres no debemos habitar la política, que el nuestro es el espacio doméstico,
que solo valemos por nuestro cuerpo y que la única razón por la que estamos
llegando al poder es porque un hombre nos manipula o porque intercambiamos sexo
por posiciones.
Eso es discriminador, violento, misógino e intolerante.
La libertad de expresión no es un derecho que esté por encima del respeto a la
integridad de las personas ni de la no discriminación ni de la no violencia,
todos ellos, derechos amparados por la Constitución.
Ninguna persona con su pluma o con su voz, tiene derecho a denostar a alguien
más haciendo mella de aspectos de su persona o de su vida privada. Lo que es de
interés público es su gestión o su rol público y todo lo que con ello se
relaciona. Ni cómo se viste, ni lo que come, ni si es gorda o flaca, ni su vida
sexual, íntima, doméstica y privada deben ser del interés periodístico y menos
aún, ser utilizados para denostar, sea hombre o mujer la persona señalada,
aunque –como hemos dicho– cuando tales señalamientos se hacen sobre una mujer,
el impacto tiene un efecto más severo y más duradero.
Ello debería en realidad ser parte del sentido común y de la ética
periodística, bajo la elemental premisa de que, así como se señala, es posible
ser señalado y entonces a nadie le gustaría verse exhibido en su privacidad, so
pena de que con ello se dañe su reputación pública en forma irreversible. Vaya,
ello no tiene interés periodístico.
Esto de ninguna manera quiere decir que el periodismo deba dejar de ser
crítico, de investigar, de señalar la comisión de hechos ilícitos o las
omisiones cometidas al amparo del poder. El ejercicio profesional de los medios
de comunicación es un pilar de la democracia y que decaiga la calidad del
periodismo que se realiza, va en detrimento de la democracia que esa ciudadanía
vive.
Tampoco se vale irse al extremo opuesto y utilizar el escudo de defensa de
derechos contenidos en estas legislaciones –VPGM, violencia digital, mediática
o simbólica– para victimizarse, pretendiendo acallar señalamientos relacionados
con el actuar público, porque en realidad cualquier persona que ejerce una
responsabilidad de ese tipo está obligada a conducirse con transparencia y a
rendir cuentas y el periodismo tiene ante ello un papel medular.
A mí ambos extremos me preocupan enormemente y me llenan de temor por lo que
implican: por un lado, observo que hay un sector de profesionales del
periodismo que desconocen los límites legales que el ejercicio de su profesión
hoy tiene y se envuelven en el “manto sagrado” de la libertad de expresión para
desde ahí, reproducir violencias inadmisibles. Pero también veo un uso político
de la victimización a conveniencia, que acude a un escudo que empujamos y
defendimos para que existiera en un contexto de defensa de derechos, no de
censura oficial ni de corrección política.
Apelo entonces a la justicia como un ideal, para que sea ejercida y defendida
cabalmente, porque estirar la liga en cualquiera de los dos sentidos es dañino
para el fin para el cual este marco legal fue creado: que la violencia no
limite el ejercicio pleno de derechos de las mujeres que legítimamente aspiran
a tener un rol público, sin que ello les cueste su reputación y la pérdida de
su honra.