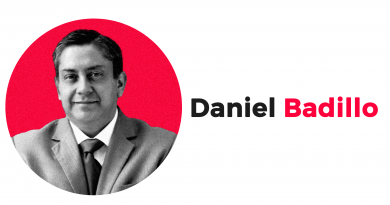Ojos color miel
Daniel Badillo
Durante días buscamos un gato que adoptar. Recorrimos lugares. Invertimos paciencia y tiempo. Mario sugirió buscar en Internet y en un tris encontramos un anuncio: “Se regalan gatos”. Fue un sábado temprano. Nos alistamos. Comimos algo y emprendimos la búsqueda por la ciudad. La dirección nos llevó más allá del Sumidero. Una casita humilde, acogedora y, en efecto, llena de gatos. Maullando. Jugando en los sillones. En la mesa. En un rincón de la cama estaban tres cachorros. Tenían un mes de edad. Se movían lento y tambaleando. Sus ojos, color miel. Su pelo anaranjado. Uno de ellos se dejó venir sobre mí en señal de aprobación para llevarlo a casa. Nos dieron una caja de zapatos y le pusieron alimento. Pregunté cuál era su precio, y el dueño contestó: “que lo quieran mucho, solamente”. En el trayecto iba maullando. Extrañaba su hogar y a sus hermanos. Llegamos a casa y acondicionamos un lugar. Nos recomendaron poner una caja con arena porque así lo habían acostumbrado. Le dimos leche y alimento y ese día mis hijos jugaron con el animal hasta caer la tarde. Pasaron las semanas y los días. El gato comenzó a crecer. Cambiamos su morada y, por espacio, lo llevamos al garaje donde podía andar en libertad. Rara vez salía, y cuando lo hacía era porque llegaba otro gato que seguramente lo aconsejaba para irse. El gato nos brindó meses de felicidad. De cariño. De su forma tan eufórica de demostrar su afecto. He de reconocer que siempre me opuse a tener un gato por mi alergia crónica. Este, sin embargo, pareció curar mi mal. Entraba a casa y Josué lo cargaba entre sus hombros. Se escapaba y de pronto estaba debajo de las camas, en los sillones, en el cuarto de juguetes. Nos hacía reír a todos. Tenía un pelaje suave y sus ojos color miel eran profundos, etéreos, sinceros.
A la hora de la comida y en ausencia de mis hijos y mi esposa, quienes diariamente se trasladan a la escuela por la tarde, y ella al hogar de su mamá, la única compañía era el gato. Me esperaba sentado en la entrada de la casa. Le abría la puerta y se dirigía al garaje en un mágico ritual. Su compañía hacía menos difícil el vacío temporal en que se queda la casa. Le servía su alimento. Y cada quien en su lugar comía mirándose uno al otro. Al terminar, en señal de gratitud, el gato arañaba la puerta. Le abría. Entraba un rato en la sala. Se echaba a media casa. Reposaba su comida. Y seguía con su vida libre, plena. Disfruté su compañía todos los días, hasta aquella noche fatídica para mí, para él, para todos. Días antes había acordado con el tendero de la miscelánea que le compraría un bulto de 20 kilos de alimento para no ir por croquetas cada rato. Un día antes de que lo trajeran, como a eso de las ocho de la noche, llegaron mi esposa y mis hijos a la casa. Estaba oscuro. Había neblina que lo cubría todo. Como cada noche, me subí al carro de mi esposa para estacionarlo en el garaje. Al abrir la puerta, vi debajo de un carro estacionado enfrente el cuerpo del gato, todo sucio y enlodado. Al principio, por la neblina, no identifiqué que era él. Pero al acercarme lo descubrí tirado y con los ojos abiertos. Estuve a punto de desplomarme. Me tragué el llanto y como pude entré a la casa por una bolsa sin decir nada a los niños. Salí con los ojos conteniendo el llanto, y justo cuando tomé al gato –que estaba duro como una madera- volteó su cabeza hacia mí y cerró los ojos. Su cuerpo de pronto quedó flácido, inerte, sin aliento. No pude soportarlo. Me dejé caer sobre las rodillas y comencé a llorar. El llanto se confundió con la brisa de esa noche. Como pude lo metí en la bolsa y lo llevé al garaje. Lo habían envenenado. Mi esposa, más fuerte que yo, me preguntó: qué vamos a hacer. Solo alcancé a decir entre sollozos, me lo voy a llevar, no quiero que los niños lo vean así sucio, lastimado, muerto. Lo subí al carro y emprendí la marcha. Era como si llevara a una persona junto a mí entre el silencio y la neblina. Manejé hasta un lugar donde poderlo enterrar. Con un desarmador, hice un hoyo lo más profundo que pude y lo sepulté. Fue la noche más larga de la que tenga memoria desde aquélla cuando falleció Juanita. Lo cubrí con tierra y le agradecí su compañía, su tiempo, su amor. Los niños sabían que el gato había huido, hasta que ya no pude mentirles más y les dije la verdad. El bulto de croquetas se quedó en la tienda.